UN NEGRO ASUNTO

El "Torrey Canyon" en su lecho de muerte
En la mañana del sábado 18 de marzo de 1967, un Capitán Mercante que se aproximaba a la costa SW de Inglaterra al mando del decimotercer buque más grande del mundo decidió pasar entre las Islas Scilly y las Seven Stones, una derrota inusual y expresamente desaconsejada por el derrotero correspondiente. Su buque embarrancó y se partió en dos, regando con la carga su sepultura al morir. También regó su cementerio, la región del país en que se encontraba, buena parte del país vecino y, finalmente, amenazó con regar al mundo entero. Hasta aquella mañana, cuando un simple buque de carga se destrozaba contra la costa dejaba un hueco en el bolsillo de propietarios y aseguradores y, a veces, otro mucho mayor en los corazones de las familias de sus tripulantes, pero en modo alguno afectaba a la opinión pública. Si acaso, a nivel local algunos “vaya inútil”, “pobres hombres” o “qué cruel es la mar”, y hasta la próxima. Esta embarrancada fue distinta, en tierra afectó a millares de personas y, en consecuencia, trastocó seriamente la agenda de los “peces gordos” del reino. En la mar, las agendas de “peces chicos”, aves acuáticas y casi todo lo que se movía resultaron destruidas sin más.
Como había dado todo tipo de facilidades para ello, en la inevitable búsqueda de un culpable resultó fácil crucificar al Capitán, por lo que la conclusión del oportuno Comité fue que “... the Master alone is responsible for this casualty”. Claro que dos de sus tres miembros eran un Ingeniero Naval y un Jurista. Cinco años después, y tras un exhaustivo estudio, la conclusión del Comandante Oudet, del Royal Institute of Navigation, fue que, puesto que no existía una respuesta racional para el proceder del Capitán, la explicación debería ser necesariamente “irracional”. No hay idioma como el inglés de Inglaterra para escribir entre líneas, sobre todo cuando, como era el caso, se escribe para iniciados.
Han pasado más de treinta años y ya no hace falta escribir entre líneas sobre unos hechos que, cuando comencé a navegar hace veinticinco, eran un secreto a voces en los puentes mercantes y posteriormente han sido reiteradamente publicados (en inglés, claro). Este artículo es un intento de racionalizar lo “irracional”, con la esperanza de transmitir siquiera a un solo profesional que lo lea en español el beneficio de unas lecciones sobre el factor humano en el puente de un buque aprendidas a un precio exorbitante.
UNA NEGRA RECALADA
Estoy seguro de que a casi ningún marino que peine canas le será extraño el nombre del petrolero “Torrey Canyon”. Había nacido en Norteamérica con 247 mts. de eslora y 67.000 tons. de peso muerto, pero una posterior operación de cirugía mayor en Japón había convertido estas cifras en 297 mts. y 117.000 tons. Hoy sería uno más entre centenares de petroleros de crudo de tamaño medio pero, en 1967, estas medidas y los 25.290 HP de sus dos turbinas de vapor engranadas a un solo eje, le permitían patear los mares a más de 16 nudos con el orgullo de ser uno de los mayores buques del mundo. Sobre el papel era un sueño de barco manejado por una dotación de primera. Claro que, al mirar el papel con lupa, resultaba algo desconcertante comprobar que pertenecía a una compañía norteamericana nominalmente establecida en Bermudas, que lo había asegurado en Londres, abanderado en Liberia, tripulado por italianos y arrendado a otra compañía filial de California, que a su vez lo había subarrendado por un viaje a la British Petroleum. Aquella mañana de marzo estaba a punto de finalizar en Milford Haven un largo viaje desde la terminal de Mina al Ahmadi (Kuwait), vía Sudáfrica, con algo menos de 120.000 toneladas de crudo a bordo. Aunque el Loran se había estropeado y no disponía del receptor Decca que hubiera hecho innecesario este artículo, estaba razonablemente bien equipado y tripulado, bastante mejor que muchos de los buques actuales.
En la tarde del martes 14, con Tenerife por su costado de babor, el mastodonte había arrumbado al 018, un rumbo que debería haberle llevado 5 millas al W de Bishop Rock, pero que finalmente le condujo a la antesala del cementerio. Poco después, el Capitán recibió un telegrama en que se le informaba que, de no llegar a Mildford Haven con la segunda pleamar del día 18 (a las 2300), debería permanecer fondeado hasta el día 24, la próxima marea favorable. Ningún Armador tiene necesidad de explicar por escrito a sus Capitanes los costes financieros de seis días de inactividad en un buque de gran tamaño, por eso han sido elegidos y, se puede suponer, por eso hay tanto “viejo” con úlcera. La meridiana del día 17 confirmó que se iba por el buen camino, pero que se llegaría a puerto a media tarde del día siguiente, muy justos, ya que antes de atracar eran precisas cinco horas de trasiego para poner el buque en calados. A la vista del relativo buen estado de la mar, el 1er. Oficial tenía pensado trasegar navegando (el Comité dijo que acertadamente), pero el Capitán era de otra opinión y decidió trasegar fondeado a la llegada a puerto. A las 0240 del día 18 el Capitán se retiró a descansar, tras dejar escrito en el Libro de Ordenes que se le llamara en cuanto aparecieran las Islas Scilly en el radar o, en todo caso, a las 0600. Firmaba Pastrenglo Rugiati, un italiano de cincuenta y seis años, cuyo sistema nervioso acumulaba más de veinte mandando petroleros y algunos más en embarques previos.
A las 0400, con viento NW fuerza 5, fuerte marejada y buena visibilidad, entró de guardia el Primer Oficial, un profesional al que los informes señalan como de “substancial experiencia”. Tras conectar el radar a las 0500 en la escala de 40 millas, a las 0600, conforme al Libro de Ordenes, telefoneó al Capitán informándole que no había rastro de tierra. Hacia las 0630 ésta comenzó a aparecer en la pantalla, a unas 26 millas y abierta una cuarta por babor, es decir, en la amura equivocada. Cuando, a las 0655, el Primer Oficial estuvo razonablemente seguro de que se trataba de las Scilly cayó a babor al 006 (proa a las islas), e informó de nuevo al Capitán, obviamente para recibir su decisión sobre si caer más a babor y seguir la derrota prevista o caer a estribor dejando por babor la chata “Seven Stones”, que se encuentra al E del homónimo y odioso roquedal situado a levante de las Scilly. Lo que recibió fue una importante racha, la observación en términos poco amigables de que nadie le había autorizado a caer a babor, y la pregunta de si el buque iba libre de tierra con el rumbo original (el 018). Tras obtener una precipitada respuesta afirmativa de un Primer Oficial con los esquemas rotos, le ordenó (“brusquely”, según las fuentes) volver al 018. En realidad el buque no libraba, ya que, a la distancia a que estaban de tierra (unas 18 millas), sólo se podía tener una idea general de la situación. Pero, en todo caso, como se trataba de un “ajuste fino” perfectamente postergable, el Primer Oficial decidió que por aquel día ya tenía las orejas calientes sin necesidad de descolgar de nuevo el teléfono.
Y así, una hora y cincuenta y cinco minutos antes del desastre, quedaron establecidos los cimientos de la primera gran catástrofe ecológica por contaminación masiva de hidrocarburos. Creo injusto continuar el relato de los hechos sin unas consideraciones que nos permitan valorarlos antes de que alguien resulte crucificado de nuevo. Quienes odien las divagaciones, viajar por los Cerros de Ubeda o, simplemente, prefieran ver la película sin sufrir el cine-forum, sepan que este artículo es “interactivo” y que pueden saltarse sin más el siguiente capítulo.
(Nota de Juan Manuel Grijalvo: ni se le ocurra)
UN NEGRO PANORAMA
Existe una palabra del léxico marinero cuyo significado todos creemos conocer, pero que jamás he conseguido encontrar en ningún diccionario, ni siquiera en los especializados. Si alguien cree tener un diccionario mejor que los míos, le agradecería que buscara la descripción de “mamparitis”. Así pues, casi todos los marinos nos hemos visto afectados en algún momento por una, digamos, afección profesional, que no puede diagnosticarse ni tratarse porque sobre el papel no existe. Como ocurre con el mareo, hay una minoría inmune, otra minoría que jamás logra adaptarse y, finalmente, una masa anónima de simples mortales que, tras llegar a un acuerdo razonable con ambas pestes, sufrimos puntuales “indigestiones” y “manías”.
Antes de ingresar en la Armada, la codicia dio con mis huesos en una ruta que, a escala mundial, estaba considerada como “la madre de todas las mamparitis”. Raro era el viaje sin alguna víctima más o menos evidente, pero otras “procesiones” debían ir por dentro. A falta de opinión más autorizada, me atrevería a decir que un psiquiatra que apareciera a bordo por arte de magia (no aceptaría ir de otra forma), diagnosticaría “trastorno de la personalidad” en las mamparitis “graciosas”, y alguna variedad de “estado depresivo” en otros casos que no tenían maldita la gracia. No soy médico y conozco el refrán “zapatero a tus zapatos”, pero cuando he necesitado un “zapatero”, con suerte, he recibido instrucciones por radio de cómo coser una suela, porque, en los buques mercantes, los médicos abundan tanto como los espectáculos de variedades.
Aunque en la Armada también se habla de mamparitis, generalmente se hace en tono chistoso, en diecisiete años apenas he visto un caso de los “malos”. Y es lógico, porque, contrariamente a lo que a veces se escucha, en las marinas militares navegamos en condiciones mucho más humanas. Para empezar los buques suelen tener un puerto-base y, además, casi cualquier problema personal o familiar originado por un largo embarque tiene solución a medio plazo con un nuevo destino, muy posiblemente en tierra. Un marino mercante con problemas similares, sólo tiene por la proa interminables decenios de embarque e incomprensión, a la espera de que la jubilación lo devuelva a un hogar donde, a veces, ya es un extraño. Por eso digo y afirmo que, en la Armada, conocemos la “mamparitis” con minúscula, no la “Mamparitis” con mayúscula.
La Edad de Oro de la “Mamparitis” con mayúscula comenzó a raíz del cierre del Canal de Suez en 1967, al generalizarse el transporte de crudo procedente del Medio Oriente en petroleros de gran tamaño. Cuando, en 1975, me estrené como 3er. Oficial en dicha ruta, salíamos de España hacia el Golfo Pérsico vía Sudáfrica en un viaje redondo de 62 días sin otra escala que las 20 horas de carga en una boya, lejos de tierra. A la llegada a España, tras una descarga de 30 horas (en otra boya) con salida a tierra para cortarse el pelo, comenzaba otro viaje. Como yo tenía la suerte de navegar en una compañía dirigida por seres humanos, cada tres viajes (seis meses) me iba uno de vacaciones, y vuelta a empezar. Pero el convenio hablaba de ocho meses y (creo recordar) la ley hablaba de once a bordo. En los buques de carga seca se decía (sólo medio en broma) que dos campañas eran el límite sin lesiones cerebrales permanentes. Como en mi Escalafón hay compañeros que me conocen de aquella época, me apresuro a confesar que, efectivamente, hice más de dos campañas (en realidad muy poquito más ¿vale?).
A partir del cuarto mes, en cuanto bajabas la guardia, acechaba la mamparitis con una sintomatología que podía incluir irritabilidad, sublimación de lo intrascendente, un amplio catálogo de filias y fobias o una imaginativa variedad de supuestas enfermedades. Sin ir más lejos, yo padecí una gravísima que se curó por sí misma, pero no antes de que sus síntomas (¿o sería mi inglés?) dejaran perplejo a un desdichado médico iraní. Cuando la víctima era el Capitán la cosa podía ser más seria y degenerar, según qué Capitán, en prolijas Normas de Régimen Interior sobre asuntos claramente risibles (leve), un “Oficial de Moda” muy odiado durante cierto período de tiempo (más grave) o un período de “navegación creativa” (raro, pero muy alarmante). En todo caso, no era infrecuente que las relaciones entre el Capitán y algún Oficial se deterioraran de manera permanente por asuntos que, en otro entorno, serían cómicos. Sirva de ejemplo mi primer enrole como 2º Oficial, episodio final de una reacción en cadena iniciada cuando el Oficial de Guardia despertó de madrugada a un Capitán cuyo insomnio e irritabilidad eran proverbiales para quejarse de que otro Oficial le embromaba por teléfono.
Aunque solía cumplirse que a más edad más rarezas, siempre me sorprendió que algunas de las víctimas más ostensibles de este tipo de vida fueran Capitanes, albergando sentimientos poco caritativos cuando me alcanzaba alguna racha improcedente. Con los años, he comprendido que “el viejo” estaba solo entre los solos y resultaba más vulnerable que los demás. Desde aquí les pido perdón, dondequiera que naveguen ahora, que algunos ya han comparecido ante un Tribunal más benévolo.
Dicen que cada barco es un mundo, pero así recuerdo la ruta del Pérsico, justamente la que hacía el “Torrey Canyon”. Y, en este punto, hay que decir que el “viejo” del “Torrey Canyon” llevaba a bordo exactamente doce meses y un día, sufría de insomnio, espasmos nerviosos y, cito textualmente, “... su condición tuberculosa se dejó ver inmediatamente después del accidente”. Además, casualmente, se llevaba a matar con el 1er. Oficial que, coincidencias de la vida, llevaba a bordo un período de tiempo similar.
UNA NEGRA SUERTE
Ya puestos en “ambiente”, si volvemos al puente del “Torrey Canyon” podremos saludar (con precaución) al Capitán, que ha subido poco después de las 0700. En ninguno de los tres estudios del accidente en que este artículo está basado se menciona que, en los cincuenta y tantos minutos restantes de guardia, Capitán y 1er. Oficial cruzaran palabra ni que aquél diera ninguna orden. Es sintomático que, de los tres, sólo el escrito por un antiguo Capitán pueda bosquejar el porqué. En su opinión, una vez “chorreado” el 1er. Oficial y dada la orden de volver al 018 (“su” rumbo), lo último que desearía el “viejo” sería cambiarlo de nuevo en su presencia, dada la “natural” renuencia a admitir el error. Así pues, como no había peligro inminente, esperó a que el 1er. Oficial saliera de guardia para tomar medidas. Personalmente, me atrevo a aventurar que pasaría la última media hora con cara de “todo está previsto”, expresión levemente desdeñosa y dolor de estómago. Dadas sus horribles relaciones era lo “lógico”, si algún lector joven y optimista no lo ve “lógico” y monta guardia de puente, es posible que la vida le tenga reservada alguna sorpresa. Finalmente dieron las 0800, entró de guardia el 3er. Oficial, el Primero hizo mutis y comenzó el último acto del drama.
A diferencia del 1er. Oficial, su relevo, de 27 años de edad, tenía una experiencia menos “sustancial”, ya que había obtenido el “carnet” el año anterior. Quizá eso explique que, aparentemente, a partir de las 0800 las situaciones del “Torrey Canyon” se obtuvieran por el rudimentario procedimiento de demora y distancia radar a un único punto. Fuentes muy calificadas dijeron que “emplear tal método en tal situación, sólo puede ser calificado de imprudente”, en todo caso me abstendré de tirar la primera piedra (¿quién no ha pecado alguna vez?). A las 0818 (un tiempo “prudencial” tras el relevo), el Capitán tomó su decisión y cayó a babor, primero al 016 y poco después al 013, dejando por estribor la chata ”Seven Stones”. Tal maniobra indica que, al menos a partir de esta hora, pretendía pasar entre las Scilly y las Seven Stones, un canal de cinco millas de ancho teórico pero que el Derrotero desaconseja “especialmente en el caso de buques grandes”. Qué buscaba (o qué pretendía demostrar) el Capitán metiendo su mastodonte en aquel roquedal lo dejaré a la opinión de cada uno, ya que el “atajo” en nada acortaba su viaje y, en situaciones de estrés, he visto hacer tonterías a “viejos” a los que, como marino, yo no llegaba a la suela del zapato.
La industria aeronáutica, que disfruta de una “cultura” en seguridad muy superior a la marítima, considera axiomático que los accidentes no se producen por una sola causa. En este caso, la maniobra iniciada a las 0818 generó una cadena adicional de “causas” que llevaron al “Torrey Canyon” a las piedras 32 minutos más tarde. La derrota posterior previsible sería caer a babor al 325 con las Seven Stones a unas 5 millas por la proa (hacia las 0830), para pasar a unas 2,5 millas de los bajos y volver a rumbo al quedar éstos por la aleta de estribor. Pero ocurrió que, a las 0825, había al menos dos pesqueros faenando al arrastre por la amura de babor y, tras caer al 010, hubo que volver caer a estribor al 013 a las 0830. A las 0842, el Capitán en persona pasó a gobierno manual, puso proa al N y pasó de nuevo a automático. En aquel momento, los bajos deberían haber quedado ya abiertos por estribor, pero la realidad era que estaban a dos millas por la misma proa. La noche anterior, el abatimiento producido por el viento NW había trastocado la recalada, ahora la corriente de marea (0,8 nudos, dirección ESE) estaba trastocando una navegación de por sí imprecisa. A las 0838 el Capitán había rechazado una situación del 3er. Oficial por ser “patently inaccurate”, pero le aceptó otra de las 0840 porque “was not obviusly in error” y la usó para dar nuevo rumbo. Hasta este momento, las situaciones estaban basadas en puntos de tierra de identificación dudosa. A las 0845 un estresado 3er. Oficial tomó una nueva demora, esta vez a la chata “Seven Stones”, la olvidó, la tomó de nuevo y la posición resultante le colocó, a las 0848, con los bajos a una milla por la proa. El Tercero gritó su “descubrimiento”, el Capitán gritó “todo a babor” y el timonel corrió a la rueda, la giró y también gritó al comprobar que el timón, sin darse por aludido, no reaccionaba.
Algún purista ya se habrá rasgado las vestiduras al darse cuenta de que, hasta este momento, el “Torrey Canyon” estaba gobernado por el piloto automático. Me libraré mucho de recomendar tal práctica en aguas confinadas, pero gobernar con precisión un buque mercante de 117.000 Tons. de P.M. y casi trescientos metros de eslora completamente cargado es un trabajo peliagudo, sin referencias válidas en unidades navales (un portaaviones tipo “Nimitz” pesa las dos terceras partes, pero tiene cuatro ejes y diez veces más potencia). Digan lo que digan los puristas, la experiencia propia me indica que este trabajo, lo hace mucho mejor un piloto automático bien ajustado que un timonel corriente, sobre todo en períodos largos. Los grandes petroleros navegan casi toda su vida en automático, no solamente porque ahorre personal, que no siempre es el caso, sino porque, con un menor y más eficaz uso de la pala, se ahorra también combustible (“o home de ferro non se cansa”, dicen). Tampoco se cansan los timoneles, que montan guardia de serviola y tocan la caña de Pascuas en Ramos, con nula ventaja para su habilidad. Podemos suponer que, en 1967, la doctrina al respecto estaba en pañales.
El “Torrey Canyon” montaba el archiconocido piloto automático Sperry, un artilugio sencillo, robusto y particularmente fiable con el que habré compartido más de mil quinientas guardias en mastodontes variopintos sin la menor sorpresa. Si digo que es el pedestal que tiene a la izquierda una palanca con tres posiciones y, en el centro, una mini-caña y una ruedecita que hace “clac, clac, clac”, algún compañero volverá a los felices setenta. La función evidente de la ruedecita es el ajuste fino del rumbo, pero la avispada comunidad de monta-guardias enseguida le encontró otra utilidad y le pasó el dato a la siguiente generación (la mía). En efecto, también servía para hacer pequeños cambios de rumbo de tres en tres grados, algo poco ortodoxo, pero que permitía al Oficial de Guardia prescindir de un timonel humano (más o menos fiable) y arreglárselas él solo con un juguete infalible. El truco era rentable para caídas de menos de diez grados, en caídas mayores convenía pasar a manual, para lo que se cambiaba la palanca de su posición de proa (“gyro” o “control”) a la central (“hand”) y se gobernaba con la mini-caña. La posición de popa (“aux”) activaba un sistema de emergencia que no viene al caso. Con ínfimas variaciones según el buque, éste era el dispositivo con el que el Capitán, puenteando al timonel, gobernó personalmente el “Torrey Canyon” hasta las 0842, y aquí va a ser difícil que alguien tire la primera piedra al “viejo”, porque somos legión los que, como opción más fiable, le hemos dado a la ruedecita de lo lindo.
Hay quien opina que, una vez rotos los esquemas de alguien, queda a tu merced. De esta triste historia se desprende que, cuando el timonel gritó que el timón no respondía, los últimos esquemas lógicos que quedaban en el puente del “Torrey Canyon” saltaron por los aires. Al oír al timonel, el Capitán se precipitó sobre la caja de alimentación del equipo giroscópico para comprobar el fusible del autopiloto y, después, al teléfono para solicitar del Control de Máquinas una inmediata revisión del servo. Da idea del estado de ánimo con que manejó el teléfono que le contestara un camarero. Sólo entonces cayó en la cuenta de que, en su precipitación, el timonel no había pasado la palanca de la posición “control” a “hand”, él mismo la pasó metiendo todo a babor, y el mastodonte comenzó a caer lentamente. Cuando había caido diez grados, a rumbo 350 y 15,7 nudos, el “Torrey Canyon” embarrancó en Pollard Rock, que abrió como latas de sardinas sus tanques de carga y detuvo su marcha para siempre.
UNAS NEGRAS CONSECUENCIAS
El resto de esta historia pertenece al campo de la ecología, pero diré que, como el accidente se produjo en pleamar, el buque quedó irremisiblemente ensartado y ningún esfuerzo humano consiguió moverlo, mientras el crudo escapaba de sus despanzurradas entrañas. Cualesquiera que fueran sus pecados anteriores, la conducta posterior del Capitán Rugiati ha sido calificada de heroica. Al día siguiente (domingo 19) solicitó que su tripulación fuera evacuada, quedando a bordo en un mar de petróleo y gases explosivos con tres oficiales y dos operadores radio del equipo de salvamento. Mientras tanto, las condiciones meteorológicas empeoraban con rapidez y las averías del casco se agravaban con olas de más de 6 metros. Finalmente, cuando el martes 21 una explosión voló la sala de máquinas y parte de la superestructura, matando al experto civil del equipo de salvamento y originando algunos heridos, el Capitán se rindió a lo evidente y abandonó su buque.
La compañía de salvamento (Wijsmuller) se negó a rendirse y continuó intentándolo con una mar horrible, pero el experto del Almirantazgo opinaba que era un caso perdido y el tiempo le dio la razón. En la tarde del domingo 26 el vapuleado casco del “Torrey Canyon” se partió en dos y el mar se tiñó de negro, por lo que el Gobierno Británico, en un intento de incendiar la carga, ordenó a su Aviación Naval bombardear el buque. Entre el martes 28 y el jueves 30, la Royal Navy arrojó consecutivamente sobre el casco 41 bombas convencionales, 11.600 galones de gasolina de aviación, 16 cohetes, 3.000 galones de napalm y, de nuevo, unas cien de toneladas de bombas. Fue un bravo intento, pero el resultado quedó en algo de humo e importantes lecciones sobre la peculiar inflamabilidad del crudo en aguas frías y capas superficiales.

Se calculó que unas 107.000 tons. de petróleo acabaron en el agua, formando una mancha errante de 35 por 20 millas que alcanzó la costa inglesa el 26 de Marzo y la francesa el 9 de abril. En Inglaterra alcanzó puntos situados a 145 millas, en Francia arruinó 100 millas de costa y, en ambos casos, arrasó zonas de gran valor turístico, ecológico y pesquero. Los respectivos gobiernos reaccionaron con diligencia, organizando una flota que atacaba al crudo con detergente en la mar y un ejército que lo retiraba de la costa. El Reino Unido movilizó 3.300 militares para limpieza de playas y los franceses otros 3.000, llegándose, en el caso inglés, a las 5.000 personas con los voluntarios civiles. De hecho se empleó tanto detergente que, en junio, las playas estaban más limpias de lo que habían estado jamás. Fue una triste ironía que el detergente originara casi tanto daño a la vida animal como el propio crudo, pero no debemos olvidar la ausencia de experiencia previa en vertidos de ésta magnitud. Por citar un dato, se habló de 250.000 aves marinas muertas y, solamente en la península de Cornualles, una zona donde se trabajó de firme en salvar las salvables, se contabilizaron unas 25.000.
El Comité liberiano que le juzgó consideró al Capitán Rugiati único responsable de lo ocurrido, recomendando la invalidación de su título. Finalmente, la recomendación no se llevó a efecto y, en la comunidad marítima anglosajona, pronto se extendió la idea de que la causa última del accidente podía ser no tanto “el Capitán” como “el estado de salud del Capitán” y el sistema que le había llevado a tal situación. Aunque la borrasca de papeles que cayó sobre “el viejo” expuso a la vista de todos inaceptables “navigational policies” y algún “unpardonable failure”, el tiempo le ha consagrado finalmente como una víctima de las circunstancias, lo que debió servirle de escaso consuelo. Acabado como marino y enfermo, regresó a su país y no volvió a mandar un buque.
UNAS NEGRAS CONCLUSIONES
Un artículo convencional debería resumir aquí los “imperdonables” errores del Capitán para ejemplo de todos, pero los Rugiati que conocí rondaban los siete u ocho mil días de mar y yo, con la tercera parte, seguiría tratándoles de usted. Aunque en mi vida marinera he roto un plato, tengo perfectamente claro que se rompen con gran facilidad y que si, como Rugiati, hubiera navegado el triple y mandado buque, mi número de papeletas se habría multiplicado por nueve (tres por tres, ya que los Capitanes se pegan también las bofetadas de cada uno de sus tres Pilotos). Por eso, no usaré estas páginas para juzgarle y, por eso también, este artículo es tan prolijo. Con los datos en la mano, cada cual, desde su experiencia y con el íntimo conocimiento de los platos que casi se le rompieron, podrá formarse su opinión y, si mi trabajo ha servido para algo, aprender de las desgracias ajenas.
Con posterioridad a estos hechos, algún estudio (¿de las compañías de seguros?) determinó que, en petroleros, la curva de rendimiento de un tripulante caía ostensiblemente a partir del cuarto mes de embarque y se iba definitivamente a paseo a partir del sexto. Así, a finales de los setenta, en la mayoría de los grandes petroleros de bandera europea la permanencia estaba restringida a un promedio de cuatro meses, pero, a finales de los noventa, las banderas europeas están en franca retirada ante lo que, del modo más desinhibido, se denominan “banderas de conveniencia”. A veces, escucho a antiguos compañeros que siguen en la brecha historias deprimentes sobre sus condiciones actuales, bajo exóticas banderas a las que les han conducido las “leyes del mercado”.
Es propio de la condición humana que personas formadas que ven “normales” largos períodos de embarque (“para eso es marino”), manifiesten gran inquietud cuando el piloto de su avión tiene ojeras. Pero no seamos malpensados, puede que elevar por los aires nuestro frágil cuerpecillo proporcione nuevas perspectivas que no disfruta la navegación marítima. Si no aprendemos de una vez por todas que, en una máquina, la pieza más frágil e importante es el hombre que la maneja, la industria en general y el transporte marítimo en particular seguirán sufriendo episodios muy negros. Al menos, tan negros como el petróleo que, de vez en cuando, arruina nuestras playas.
BIBLIOGRAFIA
Este artículo está basado en los siguientes títulos:
Cahill, Richard A., “Strandings and their causes”, Fairplay Pub. Ltd, London.
Varios, “Stranding and Loss - The Times Atlas of the Oceans”, Times B. Ltd, London.
Marriot, John, “Disaster at sea - Torrey Canyon”, Hippocrene Books Inc., New York.
Mostert, Noël, “Supership”, Ed. Española Ediciones Nauta S.L., Barcelona.
La siguiente bibliografía adicional procede de la obra de Cahill:
Gill, Crispin: “The wreck of the Torrey Canyon”, 1967.
Petrow, Richard: “The Black Tide”, 1968.
Varios: “Report of Liberian Board of Investigation”, 1967
Oudet, L.: “In the Wake of the Torrey Canyon”, 1972
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| un-negro-asunto-revista36.pdf | 581.19 KB |
NOTICIAS MEDIOS
Libros/Guías

Luis Jar Torre

En un país como el nuestro que sigue viviendo de espaldas a la mar, donde a diferencia de la cultura anglosajona la narrativa es mayoritariamente de secano, brilla con luz propia Luis Jar Torre como uno de los autores más destacados del mundo marítimo. Con un estilo mordaz, de ironía inteligente su obra revela a un gran investigador, un autor profundamente meticuloso y didáctico que disfruta y nos hace disfrutar con sus relatos.
Para “Practicos de Puerto” ha sido y es un privilegio abrir una ventana más al conocimiento de su obra.
Luis Jar Torre nació en 1955 en la localidad cántabra de Comillas, instalándose su familia en Santander diez años más tarde. En 1970 comenzó los estudios de Náutica en la antigua escuela reconocida de San Martín, finalizándolos en Bilbao tras superar los exámenes de piloto en 1975 y capitán en 1978. Entre 1974 y 1982 navegó en buques del grupo naviero santanderino Pereda hasta finalizar los días de mar exigidos para el título de capitán de la Marina Mercante, en cuyo momento ingresó en la Reserva Naval Activa. Ya en la Armada, además de permanecer embarcado otros diez años en los empleos de Alférez de Navío y Teniente de Navío, le correspondió ser el último Ayudante Militar de Marina de Laredo y Castro Urdiales entre 1988 y 1993, cuando la Administración Marítima Periférica se transfirió al Ministerio de Fomento.
En el empleo de Capitán de Corbeta mandó la Ayudantía Naval de La Línea (Cádiz) y, desde 2004, fue Segundo Comandante Naval de Santander hasta que, con motivo de su inminente ascenso a Capitán de Fragata, fue nombrado Gestor del Área de Reclutamiento de la Delegación de Defensa en Cantabria, cargo que ocupó hasta pasar a situación de Reserva el año 2011. Está en posesión de la Placa, la Encomienda y la Cruz de San Hermenegildo, así como dos Cruces del Mérito Naval y la Cruz al Mérito de la Guardia Civil.
Luis Jar ha publicado unos cuarenta trabajos, casi todos en la Revista General de Marina y en Grijalvo, aunque buena parte de ellos, generalmente relacionados con accidentes marítimos, han sido posteriormente publicados en revistas profesionales o en la prensa. También es autor del libro "Un Desastre a la Española", publicado el año 2011 y que trata de la explosión del "Cabo Machichaco". Por estos trabajos la Armada le ha concedido en dos ocasiones el Premio “Álvaro de Bazán, cuatro veces el “Roger de Lauria” y una el “Antonio de Oquendo".

Últimos Artículos
-
La embarrancada del “Costa Concordia”
-
El abordaje entre el “Andrea Doria” y el “Stockholm”
-
La explosión del vapor "Cabo Machichaco" en Santander
-
Los bacaladeros vascos y el combate del Cabo Machichaco
-
Californian
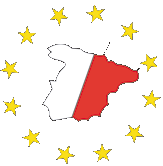



SÍGUENOS